Contenidos
- 1 La desigualdad y la pobreza
- 2 La igualdad efectiva de derechos entre hombres y mujeres
- 3 La guerra, el terrorismo y otras formas de violencia
- 4 Los derechos de la infancia la igualdad entre hombres y mujeres
- 5 La igualdad entre hombres y mujeres
- 6 La discriminación y el respeto a las minorías
- 7 Los problemas ecosociales y medioambientales
- 8 Los derechos de los animales
- 9 Desafío ético para lograr el Desarrollo sostenible
La desigualdad y la pobreza
Imagina que la sociedad es como un gran instituto. En un mundo ideal, todos los estudiantes tendrían las mismas oportunidades para aprender, participar en actividades y tener éxito. Pero, ¿qué pasa si no es así? Aquí es donde entran en juego dos conceptos clave que nos afectan a todos: la desigualdad y la pobreza.
¿Qué es la desigualdad? Piensa en un reparto injusto
La desigualdad es básicamente un reparto desigual de las cosas importantes en la sociedad. No hablamos solo de dinero, sino también de oportunidades, poder e influencia.
Es como si en ese instituto, algunos estudiantes tuvieran acceso a los mejores libros, los ordenadores más nuevos y la atención extra de los profesores, mientras que otros tuvieran que conformarse con material anticuado y menos apoyo. Aunque todos estén en el mismo edificio, no todos parten del mismo punto ni tienen las mismas posibilidades de sacar buenas notas.
¿Y qué es la pobreza? No tener lo mínimo para vivir
La pobreza va un paso más allá. Es la situación en la que una persona carece de lo básico para tener una vida digna. Esto incluye cosas tan esenciales como:
- Comida suficiente y saludable.
- Un lugar seguro donde vivir.
- Acceso a una buena educación.
- Poder ir al médico cuando se está enfermo.
Volviendo al ejemplo del instituto, un estudiante en situación de pobreza ni siquiera tendría dinero para el transporte, para el material escolar básico o para comer adecuadamente. Sus preocupaciones diarias no serían los exámenes, sino cubrir necesidades mucho más fundamentales.
¿Por qué existen la desigualdad y la pobreza?
Estos problemas no surgen de la nada. La desigualdad puede aparecer por:
- Discriminación: Tratar a las personas de forma diferente por su origen, su género o su color de piel.
- Exclusión social: Dejar de lado a ciertos grupos, impidiendo que participen plenamente en la sociedad.
- Falta de oportunidades: No todos tienen acceso a la misma calidad de educación o a buenos trabajos.
- Concentración de la riqueza: Cuando muy pocas personas o empresas controlan la mayor parte del dinero y el poder.
A su vez, la pobreza suele ser una consecuencia directa de esta desigualdad. Si una persona no recibe una buena educación, le será muy difícil encontrar un buen trabajo, y sin un buen trabajo, es fácil caer en la pobreza. También puede ser causada por el desempleo, una enfermedad grave o una discapacidad.
¿Cuál es el impacto en la sociedad?
La desigualdad y la pobreza no solo afectan a quienes las sufren directamente. Son un problema para todos porque:
- Limitan el potencial: Miles de personas con talento nunca podrán desarrollar sus capacidades por falta de oportunidades.
- Crean división y exclusión: Generan una brecha entre «ricos» y «pobres», lo que puede llevar a la marginación y al conflicto social.
- Debilitan la economía: Una sociedad con mucha desigualdad y pobreza no aprovecha todo su potencial económico.
- Generan inestabilidad: Las grandes diferencias sociales pueden crear tensiones y problemas políticos en un país.
¿Cómo podemos solucionar esto? Diferentes puntos de vista
No hay una respuesta única, y existen distintas formas de pensar sobre cómo abordar estos problemas:
- La visión liberal: Se centra en la igualdad de oportunidades. La idea es que todo el mundo debería tener el mismo punto de partida (acceso a educación, sanidad, etc.). A partir de ahí, el esfuerzo individual de cada uno determinará su éxito.
- La visión socialista: Propone ir más allá y aboga por la redistribución de la riqueza. Esto significa que los que más tienen deberían contribuir más (a través de impuestos, por ejemplo) para garantizar que todos tengan cubiertas sus necesidades básicas. En sus formas más extremas, defiende que los recursos más importantes (como empresas o tierras) sean de propiedad colectiva.
Independientemente de la opinión de cada uno, lo más importante es reconocer que la desigualdad y la pobreza son problemas reales. Trabajar para construir una sociedad más justa y con más oportunidades para todos no es una opción, sino una necesidad para que podamos progresar juntos.

La pobreza según Séneca
Habituémonos a alejar de nosotros el lujo y a apreciar la utilidad de las cosas, no su hermosura. Que la comida sacie el hambre, la bebida la sed, y el placer sexual discurra por donde es menester. Aprendamos a sustentarnos sobre nuestras propias piernas, a acomodar la ropa y la comida no a la última moda, sino conforme las costumbres de nuestros antepasados aconsejan. Aprendamos a redoblar la continencia, a refrenar el lujo, a moderar la vanagloria, a apaciguar la ira, a contemplar la pobreza con serenidad, a practicar la frugalidad, aunque muchos se avergüencen de ello, a aplicar soluciones baratas a los apetitos naturales, a tener bajo prisión las esperanzas desenfrenadas y el espíritu pendiente del porvenir, a actuar de manera que alcancemos las riquezas por nosotros mismos más que por la suerte. Tamaña variedad y adversidad de cosas no es posible desviarla sin que caigan muchas borrascas sobre quienes despliegan grandes aparejos; hay que concentrar las riquezas en un espacio reducido para que los dardos de la Fortuna caigan en el vacío, y por eso a veces los exilios y las calamidades se convierten en remedios, y contratiempos más graves se remedian con otros más ligeros. Cuando el espíritu obedece poco los preceptos y no puede ser curado con blanduras, ¿por qué no es posible cuidar de él administrándole una dosis de pobreza, deshonra y ruina? El mal se opone al mal. Habituémonos, por tanto, a ser capaces de comer sin público, a ser esclavo de muy pocos esclavos, a comprar vestidos para lo que fueron creados y a vivir en casas más estrechas. No sólo en una carrera y en una competición del circo, sino también en esta arena de la vida hay que dar las curvas bien cerradas.
La igualdad efectiva de derechos entre hombres y mujeres
Seguro que has oído hablar mil veces de igualdad, pero ¿qué significa de verdad la igualdad efectiva entre hombres y mujeres? No es solo una frase bonita; es una de las luchas más importantes para que nuestra sociedad sea más justa para todos.
Un poco de historia: una carrera con obstáculos
Imagina que la vida es una carrera. Durante siglos, a las mujeres se les ha obligado a correr con obstáculos que los hombres no tenían. Se les ha discriminado y oprimido, lo que significa que se les ha negado el acceso a muchas metas y se han limitado sus opciones solo por ser mujeres. Esto ha provocado que no pudieran disfrutar de los mismos derechos y oportunidades.
Entonces, ¿qué es la «igualdad efectiva»?
La igualdad efectiva no es decir que hombres y mujeres son «idénticos». ¡Claro que no! Significa eliminar todas esas barreras injustas para que las mujeres tengan, en la práctica, los mismos derechos y oportunidades que los hombres.
Piensa en esto:
- Tener voz y voto: Significa que las mujeres puedan participar de lleno en la política, en la economía y en la sociedad. Que sus opiniones cuenten a la hora de tomar decisiones importantes, desde las leyes de un país hasta las normas de tu instituto o las decisiones en una empresa.
- Acceso a las mismas metas: Que una chica tenga las mismas posibilidades de estudiar la carrera que quiera, de conseguir el trabajo para el que se ha preparado y de recibir un buen servicio médico.
- Libertad para decidir: Significa que cada mujer pueda elegir su propio camino y estilo de vida (qué estudiar, en qué trabajar, si quiere casarse o tener hijos) sin que nadie la juzgue, la discrimine o, peor aún, la agreda por ello.
Vale, ¿y cómo llegamos a esa meta?
Lograr que la igualdad sea real y no solo una idea en un papel requiere trabajo en equipo desde varios frentes. No es magia, es acción:
- Educación: Enseñar desde pequeños en el cole, en casa y en los medios de comunicación que el respeto y la igualdad son la base de todo.
- Leyes justas: Crear y aplicar leyes que castiguen la discriminación. Por ejemplo, la igualdad salarial (que hombres y mujeres cobren lo mismo por el mismo trabajo) o leyes duras contra la violencia de género.
- Dar oportunidades: Promover que más chicas y mujeres estudien ciencias, tecnología o cualquier campo que les apasione, y que lleguen a puestos de responsabilidad.
- Concienciación: Hablar sobre el tema, señalar las injusticias que todavía existen y no callarse ante un comentario o una situación machista.
La guerra, el terrorismo y otras formas de violencia
Vemos noticias sobre guerras y atentados en la tele o en redes sociales, y a veces parece algo lejano. Pero la guerra, el terrorismo y otras formas de violencia son problemas muy serios que destrozan la vida de personas en todo el mundo, y entenderlos es el primer paso para cambiarlos.
¿Por qué existen estos conflictos?
No hay una sola respuesta. Estos estallidos de violencia pueden tener raíces muy diferentes y complicadas:
- Políticas: Luchas por el poder o por el control de un territorio.
- Económicas: Peleas por recursos valiosos como el petróleo, el agua o los minerales.
- Culturales o religiosas: Conflictos basados en diferencias de creencias o formas de vida, llevadas al extremo.
Las terribles consecuencias: más allá de las bombas
El impacto de la violencia es brutal y va mucho más allá de lo que se ve a simple vista:
- Pérdida de vidas humanas: La consecuencia más obvia y dolorosa.
- Destrucción total: Ciudades, casas, escuelas y hospitales quedan en ruinas.
- Gente forzada a huir: Millones de personas se convierten en refugiados, obligados a abandonar todo lo que conocen para salvar sus vidas.
- Heridas invisibles: Además de las heridas físicas, la violencia deja traumas psicológicos (miedo, ansiedad, depresión) que pueden durar toda la vida.
Es importante saber que la violencia no afecta a todos por igual. Los grupos más vulnerables, como los niños, las mujeres, los ancianos, las personas con discapacidad o los que ya vivían en la pobreza, son siempre los que más sufren.
Además, la violencia suele generar un círculo vicioso de odio y venganza. Un ataque lleva a otro, y ese a otro más, haciendo que encontrar una solución pacífica sea cada vez más difícil.
Entonces, ¿qué podemos hacer? ¿Hay solución?
Sí, pero no es sencilla y requiere trabajar desde muchos frentes a la vez. No hay un botón mágico para la paz. Algunas de las herramientas que tenemos son:
- Defender los Derechos Humanos: Exigir que se respeten los derechos y la dignidad de todas las personas, sin excusas.
- Cooperación y diplomacia: Que los países hablen entre ellos, negocien y lleguen a acuerdos en lugar de recurrir a las armas.
- Desarme: Trabajar para reducir el número de armas en el mundo.
- Prevención: Actuar antes de que los conflictos estallen, mediando y buscando soluciones pacíficas a las tensiones.
- Ayuda humanitaria: Atender urgentemente a las personas que están sufriendo las consecuencias de la violencia, dándoles comida, refugio y atención médica.
La clave para un futuro en paz
Para construir un mundo más seguro, no basta con buscar justicia a cualquier precio. La justicia y la seguridad deben ir siempre de la mano del respeto a los Derechos Humanos y la ley.
La única salida real es apostar por el diálogo, intentar entender al otro (aunque no pensemos igual) y respetar las diferentes culturas y religiones. Solo así podremos construir sociedades donde la violencia no sea nunca la respuesta.

Conflictos en el instituto: De la furia al acuerdo
Seamos sinceros: los humanos somos seres conflictivos. Es imposible que sintamos y pensemos todos exactamente lo mismo. Cada uno de nosotros es un universo de ideas, experiencias y emociones distintas. Por eso, el conflicto no es algo raro, es lo normal. El verdadero problema no es tener conflictos, sino cómo los gestionamos.
¿Por qué parece que estamos todos a punto de estallar?
Vivimos en un entorno que, sin darnos cuenta, nos empuja hacia el enfrentamiento. Piénsalo:
- La trampa del consumo: La sociedad nos bombardea con la idea de que tener lo último, ser el más popular o mostrar una vida perfecta en redes sociales es la clave de la felicidad. Pero esa es una promesa que casi nunca se cumple. Esa brecha entre lo que nos prometen y lo que tenemos genera una enorme frustración, y la frustración es el combustible perfecto para la ira.
- Individualismo y desconfianza: Cada vez vamos más a lo nuestro. Nos hemos vuelto desconfiados, como si cada persona fuera un competidor en lugar de un compañero. Se fomenta un culto a la «libertad» mal entendida, una en la que «yo hago lo que quiero» choca constantemente con el derecho de los demás a estar tranquilos y ser respetados. Mi libertad no puede ser una excusa para aplastar la tuya.
Cuando faltan las herramientas: el modo cavernícola
Y aquí está la clave del asunto. Cuando no tenemos las habilidades para dialogar, negociar o simplemente entender el punto de vista del otro, ¿qué hacemos? Regresamos a lo más primitivo y agresivo: el grito, el insulto, el empujón, la exclusión.
La violencia entre alumnos y, en su forma más cruel y cobarde, el acoso escolar (bullying), no son más que eso: una gestión desastrosa y primitiva del conflicto. Es la demostración de una falta total de herramientas para solucionar un problema de una manera inteligente y civilizada.
La salida inteligente: buscar metas comunes
Entonces, ¿cómo salimos de este bucle? La estrategia más eficaz es un cambio de mentalidad. En lugar de obsesionarnos con el motivo del conflicto («tú empezaste», «tú dijiste», «es tu culpa»), debemos restarle importancia a la chispa inicial y enfocar toda nuestra atención sobre las metas que compartimos.
En un instituto, casi siempre tenemos objetivos comunes, aunque no nos demos cuenta:
- Queremos que las clases sean un lugar seguro.
- Queremos hacer los trabajos en grupo sin mal rollo.
- Queremos poder ir por el pasillo o el patio sin sentirnos intimidados.
- Queremos, en definitiva, que el instituto no sea una jungla.
Los alumnos mediadores: traductores de conflictos
Aquí es donde entra una figura clave: los alumnos mediadores. No son chivatos ni jueces. Son compañeros formados para ayudar a detectar estos conflictos cuando empiezan y para mediar entre las partes. Actúan como «traductores», ayudando a que dos personas que solo saben gritarse puedan por fin escucharse. Su trabajo es esencial para desactivar las bombas antes de que exploten.
Tu papel: conoce las reglas del juego
No tienes que ser mediador para ser parte de la solución. Tu primer paso, y el más importante, es activo y sencillo: estudia el Plan de Convivencia de tu instituto. No es un documento aburrido que solo leen los profesores. Es el manual de instrucciones para que el centro funcione, donde se recogen tus derechos, tus deberes y los protocolos para actuar frente a la violencia y el acoso. Conocerlo te da poder, te protege y te enseña las vías correctas para solucionar los problemas.
El conflicto es inevitable. La violencia, no. La elección de cómo responder depende de las herramientas que decidamos usar.
Las herramientas de la mente sometida: Anatomía del adoctrinamiento
En su análisis sobre los mecanismos del poder, el filósofo José Antonio Marina describe en La pasión del poder (Anagrama, 2008) los sofisticados procedimientos de adoctrinamiento que los regímenes totalitarios, como los comunistas, emplearon para doblegar la voluntad individual y asegurar el control colectivo. No se trata solo de la fuerza bruta, sino de una calculada guerra psicológica diseñada para desmantelar la identidad personal y sustituirla por la ideología del Estado. Las claves de este proceso son las siguientes:
1. Aislamiento: Romper los lazos para controlar al individuo El primer paso para dominar a una persona es separarla de su red de apoyo. Un régimen totalitario busca sistemáticamente destruir los vínculos privados —familiares, de amistad, comunitarios— que otorgan al individuo un sentido de pertenencia y validación fuera del control estatal. Al aislar a la persona, se la vuelve vulnerable y completamente dependiente del Partido o del Estado, que pasa a ser su única fuente de relación, información y seguridad. Sin el contrapeso de sus seres queridos, la resistencia psicológica se desmorona.
2. Fatiga: El agotamiento como arma Una mente y un cuerpo cansados no pueden pensar críticamente. Los regímenes totalitarios inducen una fatiga crónica en la población a través de jornadas de trabajo extenuantes, reuniones políticas interminables, movilizaciones masivas y una escasez planificada que convierte la supervivencia diaria en una lucha agotadora. Este estado de agotamiento constante reduce la capacidad de análisis y anula la energía necesaria para cuestionar o resistir la autoridad. La sumisión se convierte en la opción más fácil para poder, simplemente, seguir adelante.
3. Incertidumbre: El poder de la arbitrariedad Para mantener a la población sumisa, es fundamental crear un ambiente de incertidumbre y miedo permanente. Las reglas cambian constantemente, las purgas son imprevisibles y cualquier persona puede ser acusada en cualquier momento, sin lógica aparente. Esta arbitrariedad deliberada impide que nadie se sienta seguro y destruye la confianza entre los ciudadanos, ya que cualquiera podría ser un informante. Vivir en un estado de alerta constante, sin saber qué está permitido o prohibido hoy, paraliza cualquier intento de acción coordinada contra el régimen.
4. El uso de un lenguaje particular: La neolengua del poder El control del pensamiento pasa por el control del lenguaje. El régimen crea una jerga propia, una especie de «neolengua» llena de eslóganes, eufemismos y términos técnicos que redefinen la realidad. Palabras como «libertad», «justicia» o «pueblo» adquieren un significado completamente nuevo y manipulado por la ideología oficial. Este lenguaje no solo sirve para describir el mundo según los intereses del poder, sino que también limita la capacidad de pensar de forma crítica. Si no existen palabras para conceptualizar la opresión, es mucho más difícil tomar conciencia de ella.
5. Seriedad absoluta: La prohibición del humor En un régimen totalitario, el humor está prohibido. La razón es simple: el humor es una de las herramientas más subversivas que existen. Reírse de un líder o de un dogma crea una distancia crítica, revela lo absurdo del poder y genera una complicidad inmediata entre quienes comparten la broma. Es un acto de libertad mental que el poder absoluto no puede tolerar. La solemnidad impuesta, la seriedad obligatoria en cada acto y cada discurso, refuerzan la idea de que el régimen es una entidad sagrada e incuestionable, eliminando cualquier espacio para la irreverencia o el escepticismo.
Estos cinco procedimientos, operando de manera conjunta, forman una arquitectura de control mental diseñada para fabricar un «hombre nuevo» cuya voluntad y conciencia están completamente fusionadas con las del poder.
Modelo de mediación
1. Se detiene la situación que ha originado un conflicto (interviene necesariamente la autoridad de un profesor)
2. Comienza la mediación. El mediador será una persona imparcial (alumno, profesor o padre) cuyo objetivo es llegar a una solución. Las normas de la mediación prohíben el insulto o la agresión entre las partes en conflicto, que tienen que escucharse y se comprometen a cumplir lo que acuerden.
3. La ayuda del mediador: permite que cada parte exponga su posición (cómo ve el problema, qué quiere conseguir) y argumente a favor de la solución que le parezca justa. Se anima a las partes a que se pongan en el lugar del otro, para comprender cuáles son sus intenciones y cómo se sienten. Es importante ofrecer varias soluciones que sean aceptables por las partes, lo que facilita que se llegue a un acuerdo.
4. Se firma un contrato que regula el acuerdo al que han llegado.
Capítulo 7 («Quinto factor: resolución de conflictos») en Competendia social y ciudadana de Marina y Bernabeu en Alianza Editorial, Madrid, 2007.
Textos
Amos Oz, Transcribe la respuesta de su interlocutor
Estoy dispuesto a cumplir voluntariamente el trabajo sucio para el pueblo de Israel, a matar a los árabes que haga falta, a expulsarlos, perseguirlos, quemarlos, hacernos odiosos… Hoy ya podríamos tener todo esto detrás de nosotros, podríamos ser un país normal con valores vegetarianos… y con un pasado levemente criminal: como todos. Como los ingleses y los franceses y los alemanes y los estadounidenses, que ya han olvidado lo que hicieron a los indios, a los australianos, que han aniquilado a casi todos los aborísgenes, ¿quién no? ¿Qué tiene de malo ser un pueblo civilizado, respetable, con un pasado ligeramente criminal? Eso ocurre hasta en las mejores familias.
Citado en Marina, La inteligencia fracasada, Anagrama, Barcelona, 2004.
Ricoeur, Ética y moral
En Europa occidental, somos testigos, y a menudo actores, de tales conflictos en los que se enfrentan la moral de los derechos del hombre y la apología de las diferencias culturales. Lo que no vemos es que la pretensión universalista vinculada a nuestra profesión de los derechos humanos se encuentra ella misma transida de particularismo, debido a la dilatada cohabitación entre esos derechos y las culturas europeas y occidentales en las que, por primera vez, han sido formulados.
En Gómez, Doce textos fundamentales de la ética del siglo XX, Alianza, Madrid, p. 252
Platón, República
-He aquí dos cosas que nuestros guardianes deberán poner gran cuidado para que no entren en nuestro Estado.
-¿Cuáles son?
-La opulencia y la pobreza -dije-, porque la una engendra la molicie, la holgazanería y el amor a las novedades; y la otra este mismo amor a las novedades, la bajeza y el obrar mal. (IV, II 422a)
Tomás de Aquino, Suma teológica
Tres cosas se requieren para que sea justa una guerra. Primera: la autoridad del príncipe bajo cuyo mandato se hace la guerra. No incumbe a la persona particular declarar la guerra, porque puede hacer valer su derecho ante tribunal superior; además, la persona particular tampoco tiene competencia para convocar a la colectividad, cosa necesaria para hacer la guerra. Ahora bien, dado que el cuidado de la república ha sido encomendado a los príncipes, a ellos compete defender el bien público de la ciudad, del reino o de la provincia sometidos a su autoridad. Pues bien, del mismo modo que la defienden lícitamente con la espada material contra los perturbadores internos, castigando a los malhechores, a tenor de las palabras del Apóstol: No en vano lleva la espada, pues es un servidor de Dios para hacer justicia y castigar al que obra mal (Rom 13,4), le incumbe también defender el bien público con la espada de la guerra contra los enemigos externos. Por eso se recomienda a los príncipes: Librad al pobre y sacad al desvalido de las manos del pecador (Sal 81,41), y San Agustín, por su parte, en el libro Contra Faust. enseña: El orden natural, acomodado a la paz de los mortales, postula que la autoridad y la deliberación de aceptar la guerra pertenezca al príncipe.
Se requiere, en segundo lugar, causa justa. Es decir, que quienes son atacados lo merezcan por alguna causa. Por eso escribe también San Agustín en el libro Quaest.: Suelen llamarse guerras justas las que vengan las injurias; por ejemplo, si ha habido lugar para castigar al pueblo o a la ciudad que descuida castigar el atropello cometido por los suyos o restituir lo que ha sido injustamente robado.
Se requiere, finalmente, que sea recta la intención de los contendientes; es decir, una intención encaminada a promover el bien o a evitar el mal. Por eso escribe igualmente San Agustín en el libro De verbis Dom.: Entre los verdaderos adoradores de Dios, las mismas guerras son pacíficas, pues se promueven no por codicia o crueldad, sino por deseo de paz, para frenar a los malos y favorecer a los buenos. Puede, sin embargo, acontecer que, siendo legítima la autoridad de quien declara la guerra y justa también la causa, resulte, no obstante, ilícita por la mala intención. San Agustín escribe en el libro Contra Faust: «En efecto, el deseo de dañar, la crueldad de vengarse, el ánimo inaplacado e implacable, la ferocidad en la lucha, la pasión de dominar y otras cosas semejantes, son, en justicia, vituperables en las guerras».
Suma teológica, II. «La guerra»
Twain, Mark, El forastero misterioso
Jamás hubo una guerra justa, jamás hubo una guerra honrosa, por la parte de su instigador. Yo miro en lontananza un millón de años más allá, y esta norma no se alterará ni siquiera en media docena de casos. El puñadito de vociferadores (como siempre) pedirá a gritos la guerra. Al principio (con cautela y precaución) el púlpito pondrá dificultades; la gran masa, enorme y torpona, de la nación se restregará los ojos adormilados y se esforzará por descubrir por qué tiene que haber guerra, y dirá, con ansiedad e indignación: «Es una cosa injusta y deshonrosa, y no hay necesidad de que la haya». Pero el puñado vociferará con mayor fuerza todavía. En el bando contrario, unos pocos hombres bienintencionados argüirán y razonarán contra la guerra valiéndose del discurso y de la pluma, y al principio habrá quien los escuche y quien los aplauda; pero eso no durará mucho; los otros ahogarán su voz con sus vociferaciones y el auditorio enemigo de la guerra se irá raleando y perdiendo popularidad. Antes que pase mucho tiempo verás este hecho curioso: los oradores serán echados de las tribunas a pedradas, y la libertad de palabra se verá ahogada por unas hordas de hombres furiosos que allá en sus corazones seguirán siendo de la misma opinión que los oradores apedreados (igual que al principio), pero que no se atreven a decirlo. Y, de pronto la nación entera (los púlpitos y todo) recoge el grito de guerra y vocifera hasta enronquecer y lanza a las turbas contra cualquier hombre honrado que se atreva a abrir su boca; y, finalmente, esa clase de bocas acaba por cerrarse. Acto continuo, los estadistas inventarán mentiras de baja estofa, arrojando la culpa sobre la nación que es agredida y todo el mundo acogerá con alegría esas falsedades para tranquilizar la conciencia, las estudiará con mucho empeño y se negará a examinar cualquier refutación que se haga de las mismas; de esa manera se irán convenciendo poco a poco de que la guerra es justa y darán gracias a Dios por poder dormir más descansados después de ese proceso de grotesco engaño de sí mismos. Editorial Alianza,
Los derechos de la infancia la igualdad entre hombres y mujeres
Puede que pienses que los «derechos de la infancia» son solo para niños pequeños, pero la realidad es que te protegen hasta que cumples 18 años. Son un conjunto de normas y principios diseñados para garantizar tu bienestar, tu desarrollo y tu protección. Piensa en ellos como las reglas de un juego global en el que todos los adultos están obligados a asegurarse de que crezcas de la mejor manera posible.
Estas reglas no se las inventó nadie ayer; están recogidas en un acuerdo internacional súper importante llamado Convención sobre los Derechos del Niño, firmado en las Naciones Unidas en 1989. Casi todos los países del mundo se han comprometido a cumplirlo.
¿De qué derechos estamos hablando?
No son solo ideas bonitas, son cosas muy concretas y fundamentales. Aquí tienes algunos de los más importantes:
- Derechos básicos para vivir: Tienes derecho a la vida, a tener acceso a un médico (salud), a ir al instituto (educación) y a vivir en un lugar digno.
- Derecho a la igualdad: Nadie puede discriminarte. Da igual de dónde vengas, tu género, tu religión, tu orientación sexual o si tienes alguna discapacidad. Eres igual de valioso y mereces las mismas oportunidades.
- Derecho a la protección: Tienes derecho a estar a salvo de cualquier tipo de maltrato, abuso o explotación. Esto incluye tanto la violencia física como la psicológica.
- Derecho a tener una familia: Tienes derecho a crecer en un entorno familiar que te cuide, te quiera y te proteja.
- Derecho a participar y ser escuchado: ¡Este es clave! Tienes derecho a dar tu opinión sobre las decisiones que te afectan y a que los adultos te tomen en serio. No eres un espectador de tu propia vida, eres el protagonista.
Un derecho universal (o sea, para TODOS)
Es fundamental que te quedes con esta idea: estos derechos son universales. No importa si vives en Málaga, en Nueva York o en una pequeña aldea en Kenia. Son tuyos por el simple hecho de ser menor de 18 años. Y no solo eso, los responsables de que se cumplan son los gobiernos, toda la sociedad y también nuestras familias.
La realidad: una lucha que no ha terminado
Aunque todo esto suena muy bien en el papel, la triste realidad es que en muchas partes del mundo (y a veces, más cerca de lo que pensamos) estos derechos no se respetan. La pobreza, la violencia, la discriminación o la falta de acceso a una buena educación o sanidad son barreras gigantes que impiden a millones de chicos y chicas disfrutar de sus derechos.
Por eso, es súper importante conocerlos. Saber cuáles son tus derechos te da poder para defenderlos, para ti y para los demás. La lucha para que cada niño, niña y adolescente del mundo tenga una vida digna y llena de oportunidades es un trabajo que nos involucra a todos.
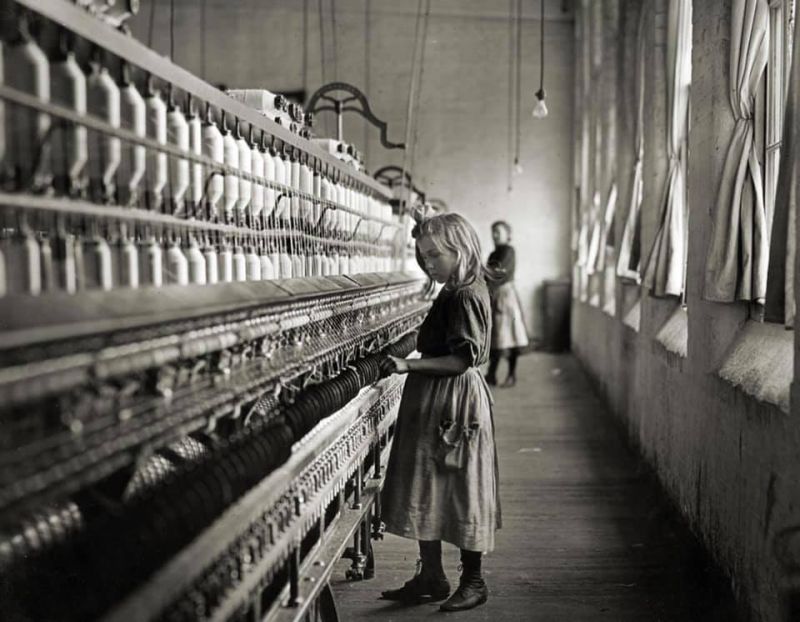
La igualdad entre hombres y mujeres
Seguramente has oído hablar mil veces sobre la igualdad entre hombres y mujeres. Pero, ¿qué significa realmente? En pocas palabras, se trata de una idea muy simple y potente: que tanto chicos como chicas deben tener los mismos derechos y las mismas oportunidades en todos los aspectos de la vida. Esto incluye desde el trabajo y la política hasta las relaciones personales y sociales.
La base de todo esto es el respeto. Se trata de entender que nadie es más ni menos por su género y que todas las personas merecen ser tratadas con dignidad.
Una carrera de obstáculos histórica para las mujeres
No siempre ha sido así, ni mucho menos. Si miras la historia, te darás cuenta de que las mujeres han tenido que enfrentarse a un montón de barreras que los hombres no tenían. Por ejemplo:
- Discriminación para acceder a ciertos estudios o trabajos.
- Falta de acceso a servicios médicos básicos o a derechos para decidir sobre su propio cuerpo.
- Violencia de género y acoso sexual, normalizados durante siglos.
Básicamente, durante mucho tiempo, a las mujeres se les negó la oportunidad de participar en la sociedad en igualdad de condiciones.
El presente: movimientos, leyes y avances
Hoy en día, las cosas han cambiado mucho gracias a la lucha de muchísima gente. Movimientos como el feminismo han sido clave para denunciar las injusticias y exigir cambios. Gracias a esta presión, muchos países, incluido España, han creado leyes para promover la igualdad y castigar la discriminación.
Pero… ¿hemos llegado ya a la meta?
A pesar de todos los avances, sería un error pensar que ya está todo hecho. Todavía existen desigualdades muy claras entre hombres y mujeres en todo el mundo. Aquí tienes algunos ejemplos que seguro que te suenan:
- La brecha salarial: De media, las mujeres siguen cobrando menos que los hombres por hacer el mismo trabajo.
- Poca representación: Aunque cada vez hay más, todavía faltan muchas mujeres en los puestos más altos de la política y las grandes empresas.
- El acoso sexual: Sigue siendo un problema grave en las calles, en el trabajo e incluso en los institutos.
La lucha por la igualdad de género no es cosa del pasado. Es un tema súper actual y una de las preocupaciones más importantes de nuestra sociedad. Conseguir un mundo donde el género no defina tus oportunidades ni tu seguridad es un trabajo en el que todos, chicos y chicas, tenemos que implicarnos.

Esta histórica fotografía se titula «V. J. Day» (El día de la victoria contra Japón) y la tomó Alfred Eisenstaedt el 15 de agosto de 1945, día en que Japón se rindió en la Segunda Guerra Mundial. Era tal el entusiasmo del marinero que aparece en la fotografía que se dedicó a besar a varias mujeres sin su consentimiento en la Times Square de Nueva York. Las gentes que ven la escena miran entre extrañados y contentos, lo que quita dramatismo a lo que es una situación violenta en la que un desconocido fuerza el beso a una mujer.

La discriminación y el respeto a las minorías
Seguro que has oído la palabra discriminación un montón de veces. Pero, ¿qué es exactamente? En pocas palabras, es tratar peor a una persona o a un grupo por razones que no tienen ningún sentido, como su color de piel, su género, su orientación sexual, su edad, su religión o de dónde viene. Es ponerle las cosas más difíciles a alguien solo por ser quien es.
El valor de ser diferentes: respetar a las minorías
Frente a la discriminación está el respeto a las minorías. Una sociedad no es un grupo de clones que piensan y viven igual. Al contrario, es un mosaico de personas y grupos diferentes, y esa diversidad nos hace más ricos a todos.
Respetar a las minorías significa:
- Reconocer y valorar que existen diferentes etnias, religiones, orientaciones sexuales, culturas e idiomas.
- Proteger los derechos de estos grupos para que puedan vivir en igualdad de condiciones con todos los demás. Nadie debe tener menos derechos ni menos oportunidades por pertenecer a una minoría.
¿Cómo luchamos contra la discriminación?
Combatir la discriminación y el racismo no es solo tarea de los políticos, es cosa de todos. Para construir una sociedad donde de verdad quepamos todos, necesitamos trabajar en varias áreas:
- Educación con valores: La más importante de todas. Aprender desde pequeños en casa y en el instituto a respetar a los demás, a valorar la diversidad y a entender que nuestras diferencias nos enriquecen.
- Políticas justas: Crear leyes y normas que promuevan la igualdad de oportunidades para todos, sin importar su origen, cultura o identidad.
- Participación ciudadana: ¡Tu voz cuenta! Es fundamental que todos nos involucremos, que no nos callemos ante una injusticia y que defendamos los derechos humanos, empezando por nuestro grupo de amigos, nuestra clase y nuestro barrio.
Seguro que estás harto de oír hablar del cambio climático, de la contaminación y de que nos estamos cargando el planeta. Estos no son solo problemas «verdes» o de la naturaleza; son problemas ecosociales. ¿Qué significa eso? Que se refieren a la caótica relación que tenemos los humanos con el medio ambiente y cómo esa relación nos afecta a nosotros, al resto de seres vivos y al equilibrio de la Tierra.
Los «grandes éxitos» de nuestra huella en el planeta
No hablamos de problemas abstractos, sino de cosas muy reales que están pasando ahora mismo:
- Cambio climático: Olas de calor más bestias (algo que en Málaga sabemos bien), sequías e inundaciones.
- Pérdida de biodiversidad: Especies de animales y plantas que desaparecen para siempre.
- Contaminación: El aire que respiramos y el agua que bebemos están cada vez más sucios.
- Deforestación y desertificación: Nos quedamos sin bosques y cada vez más tierras se convierten en desiertos.
- Océanos «enfermos»: Se están volviendo más ácidos, lo que pone en peligro toda la vida marina.
La cruda realidad es que todo esto lo hemos provocado nosotros, sobre todo por exprimir los recursos naturales como si no hubiera un mañana y por llenar la atmósfera de gases de efecto invernadero.
Pensar el problema: la filosofía se pone las botas de montaña
Ante este panorama, no solo los científicos tienen algo que decir. La filosofía también se ha metido de lleno a reflexionar sobre este lío. La mayoría de las corrientes de pensamiento señalan un problema de fondo: nuestra visión antropocéntrica, es decir, la idea de que los humanos somos el centro del universo y que la naturaleza es simplemente un almacén de recursos para nuestro uso y disfrute.
Frente a esa idea, han surgido formas de pensar más respetuosas:
- Ética ambiental: Nos pregunta: ¿tenemos derecho a decidir sobre la vida de otras especies? Plantea que, a la hora de tomar decisiones, debemos pensar no solo en nuestro bienestar, sino también en el del resto de seres vivos y en la salud del planeta.
- Ecología política: Va a la raíz del problema. Analiza quién se beneficia de la destrucción del medio ambiente y por qué las leyes y la economía a menudo favorecen a los que más contaminan. Busca alternativas para crear un sistema más justo y sostenible para todos.
- Ecología profunda: Esta es la más radical. Nos dice que tenemos que cambiar por completo nuestro chip. Debemos entender que no estamos «por encima» de la naturaleza, sino que somos parte de ella. Reconoce que cada forma de vida, desde una bacteria hasta una ballena, tiene un valor por sí misma y que todo en el planeta está interconectado.
Los derechos de los animales
Durante siglos, la idea dominante ha sido que los animales son como objetos: cosas que podemos usar, comprar y vender a nuestro antojo. Pero en las últimas décadas, cada vez más gente, incluidos muchos filósofos, ha empezado a cuestionar esta forma de pensar. La gran pregunta que se ponen sobre la mesa es: ¿tienen derechos los animales? Y si la respuesta es sí, ¿qué derechos serían y por qué deberíamos respetarlos?
No es una pregunta fácil, y hay distintas formas de responderla. Aquí te explico dos de las más importantes:
1. La postura del «no hacer daño» (Utilitarismo)
Esta corriente de pensamiento se basa en una idea muy simple: si un ser puede sentir dolor y placer, entonces su sufrimiento importa. Los animales, como nosotros, sienten dolor, miedo y estrés. Por lo tanto, no es justo ignorar su sufrimiento.
Según esta visión, debemos tratar a los animales de una manera justa y tener en cuenta su bienestar cuando tomamos decisiones que les afectan. La clave aquí es la capacidad de sentir. Si pueden sufrir, tenemos la obligación moral de no causarles un daño innecesario.
2. La postura del «respeto total» (Derechos de los animales)
Esta otra visión va un paso más allá. No se trata solo de evitar el sufrimiento, sino de afirmar que los animales tienen derechos fundamentales por sí mismos. El más importante sería el derecho a no ser utilizados como si fueran simples herramientas para nuestros fines.
Desde esta perspectiva, los animales tienen derecho a no ser explotados, a no sufrir crueldad o abuso, y a no ser matados sin necesidad. Esto cuestiona directamente prácticas como la experimentación con animales, el uso de pieles o ciertas formas de ganadería intensiva. La idea de fondo es que los animales son «sujetos de una vida», no objetos para nuestro beneficio.
En resumen: una relación que debemos repensar
Sea cual sea la respuesta que te convenza más, lo importante es que la filosofía nos obliga a pararnos a pensar. Nos empuja a cuestionar esa relación de superioridad que históricamente hemos tenido los humanos con el resto de animales.
El debate está servido, y nos invita a todos a reflexionar sobre cómo tratamos a los otros seres con los que compartimos el planeta y a buscar una forma de convivir con ellos basada en un mayor respeto y protección.
Desafío ético para lograr el Desarrollo sostenible
Seguro que has oído hablar del desarrollo sostenible. Suena a algo de políticos y expertos, pero en realidad es una idea muy simple y potente: ¿cómo podemos vivir bien hoy sin fastidiarle el futuro a los que vienen detrás?
El desafío es gigante, porque no se trata de cambiar cuatro cosas. Se trata de un cambio total de mentalidad, de «resetear» la forma en la que producimos, compramos y nos relacionamos con la naturaleza y con los demás.
No es solo reciclar: una visión 360º
Para que esto funcione, no podemos pensar solo en el medio ambiente. El desarrollo sostenible se apoya en tres patas, y si una falla, todo se cae:
- Economía: ¿Cómo generamos riqueza sin destrozar los recursos?
- Sociedad: ¿Cómo nos aseguramos de que todo el mundo tenga una vida digna y justa?
- Medio Ambiente: ¿Cómo protegemos el planeta que nos da todo lo que necesitamos?
Para equilibrar estas tres cosas, necesitamos una nueva ética, una nueva forma de ver el mundo que se base en ideas clave:
- Responsabilidad: Entender que tus acciones, desde lo que compras hasta cómo usas el agua, tienen un impacto.
- Solidaridad y Justicia: Preocuparnos por los demás, especialmente por los más vulnerables, tanto en nuestro barrio como en la otra punta del mundo.
- Equidad Intergeneracional: ¡Esta es fundamental! Significa ser justos con las futuras generaciones. Tenemos la obligación de no dejarles un planeta en ruinas, con menos recursos y más problemas de los que nosotros heredamos.
¿Y qué hacemos nosotros? El poder de la conciencia crítica
Es muy fácil echarle la culpa a los demás, pero aquí todo el mundo tiene un papel.
- Educación y conciencia: El primer paso es ser conscientes. Infórmate, pregunta, desarrolla un pensamiento crítico. Entiende por qué un modelo de turismo masivo puede agotar el agua de una zona como la Axarquía, o por qué comprar productos locales apoya una economía más sostenible en Andalucía.
- Exigir responsabilidad: Los gobiernos, las grandes empresas y las organizaciones internacionales tienen la mayor parte del poder. Como ciudadanos, tenemos que presionarles para que tomen medidas de verdad: que creen leyes que protejan el medio ambiente, que obliguen a las empresas a no contaminar y que luchen contra la desigualdad.
El objetivo es reducir la «huella ecológica y social» de nuestras actividades, es decir, dejar una marca mucho menos dañina en el planeta y en la sociedad. El reto es enorme, sí, pero es el único camino si queremos un futuro que valga la pena vivir. Y esa responsabilidad empieza ahora, con nosotros.
![]()


Deja una respuesta